Luego, al otro lado de la cresta rocosa de la colina, vi la ciudad de Kingsport desparramándose gélida bajo la luz crepuscular; la nevada Kingsport con sus antiguas veletas y campanarios, con sus aleros y chimeneas, con sus embarcaderos y pequeños puentes, con sus sauces y cementerios; un laberinto interminable de callejuelas empinadas, angostas y retorcidas, y la iglesia, con su vertiginosa torre central que el tiempo no ha osado mancillar; una maraña interminable de casas coloniales amontonadas o dispersas por todos los ángulos y niveles, como los bloques de construcción de un niño desordenado; la antigüedad flotando con alas grises sobre gabletes y tejados con cubierta a la holandesa blanqueados por el invierno; tragaluces y ventanucos de vidrio que se iluminaban uno tras otro en la fría oscuridad y cuyos destellos pugnaban por mezclarse con los de Orion y las vetustas estrellas.
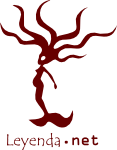




 ●●
●●